Blog del Instituto Cervantes de Estambul
Biblioteca Álvaro Mutis
Autoficción en la guerra familiar
Esa noche mi abuelo durmió en la misma habitación que su hermano. Era la primera vez en meses que dormía en una cama. Recuerdo la acogedora sensación que me produjo el contacto con las sábanas limpias, violentamente contrastado con el tremendo hedor de las heridas de mi hermano, escribe Arcadi en una de sus páginas. (Los rojos de ultramar)

La novela de Jordi Soler busca establecer la identidad de aquellos exiliados que tuvieron que huir de España tras el fin de la guerra para no sufrir las represalias del régimen franquista. Arcadi, el abuelo del narrador, es el encargado precisamente de mostrarnos a través de su viaje de huida esa crisis de identidad que sufrirán miles de españoles después del conflicto. Sin embargo, no queremos centrarnos únicamente en esta búsqueda de autoafirmación del protagonista, sino que nuestra intención es reivindicar el papel de la memoria (entiéndase incluso desde el pleonasmo de histórica) a través del estilo narrativo, heredero de una forma de contar que empieza a tener su auge en la narrativa española en los años 90 del siglo pasado:
“Los rojos de Ultramar comparte muchos rasgos formales y temáticos con varias novelas de la memoria recientes de autores españoles, tales como Soldados de Salamina de Javier Cercas y Mala gente que camina de Benjamín Prado, en las que la investigación histórica de un narrador personaje funciona como motor narrativo.” (Liikanen, E. (2013). La herencia de una guerra perdida: La memoria multidireccional en Los rojos de ultramar de Jordi Soler. Olivar, 14 (20), 77-109. En Memoria Académica. )
Parece que aunque el planteamiento pudiera parecer poco original, ya que viene a sumarse a otros muchos ejemplos de eso que ha venido en denominarse novela de investigación, Los rojos de ultramar aporta un punto de vista novedoso en cuanto a su contribución al debate sobre la memoria histórica al situar su visión fuera de las fronteras nacionales, en esos territorios allende los mares, y al crear la voz de un narrador que aúna dos culturas (la mexicana y la catalana), dos lenguas (el castellano y el catalán), que proporcionan una perspectiva transnacional y multicultural, tal y como se afirma en el trabajo de Liikanen.
En las novelas de investigación se repite la estructura de un narrador-personaje más o menos protagonista del relato que trata de recopilar información, documentos y testimonios para una vez seleccionados los materiales, interpretar los datos y dar un sentido al pasado. Aunque pudiera parecer que se pretende crear una cierta antificcionalidad, una voluntad de contar la verdad, se acaba, al contrario, poniendo de manifiesto la subjetividad de la perspectiva del narrador-investigador. Al ser un personaje más de la novela termina, en definitiva, por desvelar todos los rasgos de falsedad y verosimilitud con los que se construye la ficción. En este sentido Los rojos de ultramar sigue estos patrones de elaboración: “La dedicatoria de estas memorias es su clave de acceso: Me he propuesto al escribir este relato compendiar en pocas cuartillas estos relevantes hechos de mi vida, para que mi hija Laia los conozca un día. Tengo la impresión de que Arcadi se disculpa con ella, con nosotros, de antemano, por esa historia de guerra que desde entonces había comenzado a heredarnos.” (Los rojos de ultramar).

La novela de Soler construye su trama a través de multitud de datos, muchos de ellos verificables tanto sobre la vida de los personajes como sobre los acontecimientos que menciona. Hay personajes históricos como el de Azaña o fundamentalmente el del embajador mexicano Luis Rodríguez, quien es el encargado de llevar adelante el proyecto del general Lázaro Cárdenas, que pretendía dar asilo en México a todos los republicanos españoles que lo quisieran. La novela incluye también pasajes como el de las condiciones de los refugiados en los campos de concentración que son comprobables al cien por cien. Soler ya había publicado en el periódico El País, en 2005, un año antes de que apareciera la novela, un reportaje en el que contaba los esfuerzos de Luis Rodríguez para socorrer a los republicanos españoles y al presidente Azaña (“México y la muerte de Azaña: La misión del embajador Rodríguez”, El País, octubre de 2003).
Asimismo hay numerosos pasajes de la vida de Francesc Arcadi que son también verificables: “La novela recorre los diversos momentos y escenarios por los que transcurrió la vida de Francesc-Arcadi: el puesto donde ejerció de artillero durante la Guerra Civil, en la montaña de Montjuïc de Barcelona; la huida a Francia a finales de enero del 39 en un coche destartalado; el largo confinamiento -más de un año- en la playa de Argelès-sur-Mer; la relación con el embajador de México en Francia, Luis Rodríguez –[…]; la llegada a México y la fundación de la plantación y colonia de La Portuguesa con otros socios catalanes, en plena selva.” («Jordi Soler novela la excepcional historia de su familia de exiliados«, Isabel OBIOLS, El País, 24/11/2004).

Así nos encontramos con una novela que desde la historia de derrota, exilio y desarraigo de Arcadi va construyendo un relato que además de divulgar el conocimiento del exilio republicano tiene el objetivo de servir de sanación al propio autor, al menos de intentar comprender y comprenderse desde una ficción que da cuenta de él mismo. Verdad o verosimilitud juegan una partida en la que el lector se ve comprometido a tomar partido.
Seguro que muchos lectores ya han llegado a La Portuguesa. Desde ese lugar se irán desvelando otros espacios y otros momentos del viaje y sobre todo servirá para encontrarnos con el único punto de encuentro entre nieto y abuelo. ¿Quién ayuda a quién?
Entradas relacionadas
Etiquetas
4L/4C 4Lecturas/4Continentes club de lectura Jordi Soler literatura española literatura hispanoamericana Los rojos de ultramar
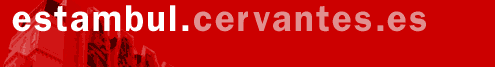



Comentarios recientes / Son yapılan yorumlar