Blog del Instituto Cervantes de Estambul
Biblioteca Álvaro Mutis
Don de lenguas
Bienvenidos al blog del 4 Lecturas, 4 Continentes. Este es un blog para la lectura y la participación. Cada semana publicaremos dos entradas: una relacionada con la novela y sus autoras, y otra con el contexto de la obra. Os animamos a que compartáis en él vuestros comentarios, a que nos hagáis sugerencias, a que nos ayudéis a hacer de la lectura un encuentro de vida y de mundos y culturas. Es una oportunidad única para escuchar las voces y los ecos de los lectores en español de Chicago a Estambul y de Bruselas a Tetuán. Aprovechemos esta oportunidad única.
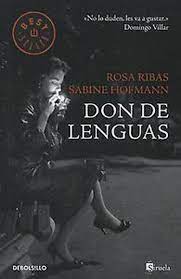
Y ahora que ya conocéis cómo funciona el blog y quién es Rosa Ribas pasemos a disfrutar de Don de lenguas (2013), obra inaugural de la trilogía de los años oscuros. Estamos ante una novela negra donde el lector camina de intriga en intriga, de sorpresa en sorpresa, instalado en una trama construida de manera inteligente y verosímil por el tándem Rosa Ribas – Sabine Hofmann, donde los avatares de la vida aparecen perfectamente engarzados con los de la investigación criminal.
Es la primera aparición de su heroína, la periodista Ana Martí, una mujer sagaz y atrevida en una España, la del franquismo de los años 50, y en un universo, el de los hombres de la Brigada de Investigación Criminal, que cumplen al pie de la letra los tópicos de una sociedad machista y reaccionaria.
Y ahora comienza lo bueno, lo que todos amamos, leer, esa aventura interior en la que viajaremos a la Barcelona del 52 en el cuerpo y las palabras de Ana Martí, Isidro Castro o Beatriz Noguer, en la España del estraperlo, la de los concursos radiofónicos, la de las criadas y porteras, pero también la de abogados y periodistas cercanos al poder, y la de los policías, estafadores, prostitutas y ladrones. ¿Te lo vas a perder?
En palabras de Domingo Villar “No lo duden, les va a gustar.”
Rosa Ribas
Rosa Ribas nació en El Prat de Llobregat en 1963 y estudio Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona, ciudad en la que vivió hasta su traslado a Alemania en 1992. Allí, primero en Berlín y más tarde en Frankfurt, ha desarrollado su carrera profesional como investigadora y docente y, desde 2008, como escritora. Su primera novela fue El pintor de Flandes, una novela histórica publicada en 2006. Desde entonces ha dedicado gran parte de su obra al «género negro», en el que hace incursiones periódicas desde que se inició en él con Entre dos aguas (2007), que junto a Con anuncio (2009), En caída libre (2011) y Si no lo matamos (2016) compone la serie dedicada a la comisaria hispano-alemana Cornelia Weber-Tejedor.
En 2010, también en clave negra, publicó El detective miope, una de sus obras más queridas, y, en 2013, Don de lenguas, con la que abre la bien llamada Trilogía de los años oscuros, retrato social implacable de la España de los años 50, protagonizada por la periodista Ana Martí. Esta trilogía, de la que también forman parte El gran frío (2014) y Azul marino (2016) ofrece la destacable particularidad de haber sido escrita a cuatro manos junto a Sabine Hoffman y en dos lenguas, alemán y español, simultáneamente. Lo último, por ahora, la novela Un asunto demasiado familiar (2019) que «dicen que es negra. Seguramente. No hay nada más negro que la familia». La familia Hernández y su agencia de detectives, que son protagonistas en este caso. En breve, aparecerá Los buenos hijos, continuadora de la saga.
Pero como «no todo es negro», la propia autora lo afirma en su página web, hay que citar Pensión Leonardo (2015), La luna en las minas (2017), y dos experiencias que prueban además la versatilidad y curiosidad de la autora, Miss Fifty (2012), novela ilustrada por Claudia Puig, que fue apareciendo por entregas en la desaparecida plataforma Sigueleyendo, entre junio y diciembre de 2012 (en 2015 se publicó en papel con nuevas ilustraciones de María Espejo) y Emma (2017) también publicada por entregas en una plataforma digital y solo accesible a través de móvil.
El club 4 Lecturas 4 Continentes
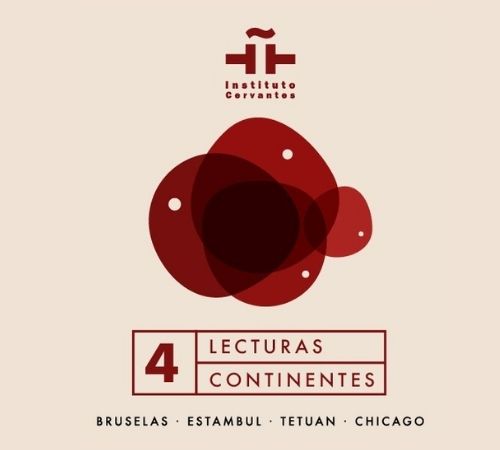
4 Lecturas 4 Continentes es un club virtual de lectura transnacional organizado desde las bibliotecas del Instituto Cervantes de Bruselas, Chicago, Estambul y Tetuán. Las sesiones serán trimestrales y el programa constará de cuatro títulos del género de novela negra. La actividad contará con un dinamizador, debates entre lectores de cuatro continentes y la presencia de los autores en los encuentros virtuales.
La actividad tiene como objetivo enriquecer la experiencia lectora de los participantes en el club con las particularidades y perspectivas que aporten los lectores de ámbitos geográficos tan distantes y distintos. El debate entre los lectores se llevará a cabo desde este blog, y empezará tres semanas antes del encuentro virtual con el autor. El encuentro, que tendrá lugar el último día del club, se hará a través de la plataforma de videoconferencias Zoom. Tanto el debate en el blog como el encuentro en Zoom serán dinamizados por un moderador especializado en literatura.
El club está dirigido a lectores de las cuatro bibliotecas que colaboran en el club, aunque podrá participar cualquier usuario de la RBIC que esté interesado. La participación en el debate se hará a través de los comentarios en las entradas del blog, pero para participar en el encuentro con el autor se requiere el enlace de invitación a la reunión de Zoom. Para recibirlo es necesario contactar por correo electrónico o enviar el formulario de inscripción a la biblioteca de origen del lector o, en su defecto, a cualquiera de las cuatro.
Los formularios y direcciones electrónicas de las bibliotecas organizadoras son los siguientes:
• Biblioteca del Instituto Cervantes de Bruselas: formulario de inscripción / bibbru@cervantes.es
• Biblioteca del Instituto Cervantes de Chicago: biblioteca.chicago@cervantes.org
• Biblioteca del Instituto Cervantes de Estambul: formulario de inscripción / correo electrónico: bibest@cervantes.es
• Biblioteca del Instituto Cervantes de Tetuán: formulario de inscripción / correo electrónico: bibtet@cervantes.es
Calendario de las lecturas previstas para la edición de 2021:
• Don de lenguas, de Rosa Ribas: debate en el blog del 27 marzo al 16 abril; encuentro en Zoom el 17 de abril.
• Una novela criminal, de Jorge Volpi: debate en el blog del 5 al 25 de junio; encuentro en Zoom el 26 de junio.
• Todo esto te daré, de Dolores Redondo: debate en el blog del 4 al 24 de septiembre; encuentro en Zoom el 25 de septiembre.
• Cuerpo a cuerpo, de Eugenio Fuentes: debate en el blog del 20 noviembre al 10 de diciembre; encuentro en Zoom el 11 de diciembre.
Sefardíes en Estambul
La diáspora sefardí, de al menos 80.000 personas en los primeros años después de 1492, recaló en varios puertos del Mediterráneo antes de atracar en la capital otomana. De la península ibérica acudieron comunidades de todos los puntos geográficos, desde Mallorca hasta Granada, si bien fueron las comunidades castellanas las que acabaron predominando en Estambul. Sefardíes de Soria, Toledo o Salamanca, gracias a su mayor numero, no solo aglutinaron al resto de refugiados hispánicos sino a aquellos judíos que ya residían en la zona.
Balat, en la orilla meridional del Cuerno de Oro, fue el primer emplazamiento elegido por las autoridades otomanas para alojar a los refugiados sefardíes, sumando en el siglo XVI el 20% de la población judía de Estambul. La necesidad de contar con grupos de apoyo frente a los nativos griegos llevó al sultanato a no poner impedimentos a los recién llegados, sobretodo en un momento de relativa mayoría musulmana en la ciudad.
El crecimiento de la comunidad sefardí y la llegada de nuevas oleadas de refugiados desde Italia o los Balcanes llevaron a la ampliación del barrio a la otra orilla del Cuerno de Oro, Haskoy; a menudo las familias más pudientes fueron las que trasladaron sus residencias. Favorecidos por su proximidad al Estado y su dinamismo cultural, a finales del siglo XVII se consideraba que el 60% de toda la población judía estambulí era sefardí.
Aunque algunos sefardíes portugueses llevaban viviendo en Gálata desde el siglo XVI, fue a partir del siglo XIX que se convirtió en uno de los principales núcleos comunitarios sefardíes: por un lado, desastrosos incendios como el de 1740 desplazaron a residentes de los demás barrios, y por el otro la apertura de consulados y sedes comerciales europeas incentivaron los cambios.
Lejos de ser sus únicos lugares de residencia, a lo largo de la Edad Moderna se establecieron comunidades en los barrios asiáticos de Haydarpasha y Kuzungucuk; y ya en pleno siglo XX, muchos se desplazaron a Ortakoy y Sisli, al norte de Gálata.
Balat
El 13 de abril de 1873 el barrio de Balat amaneció en un clima de inusitada violencia, los griegos del vecino barrio de Fener acudieron a la céntrica calle de Vodina y la tomaron contra los sefardíes locales, acusándolos de haber cometido un crimen ritual en la sagrada festividad cristiana de Pascua. Cierto o no, aquella zona que había sido conocida por el multicultural nombre de Poli Hadash («ciudad de Esther» en greco-hebreo) padecería los estragos del motín hasta que la intervención de las autoridades otomanas le pusieron fin.
Cuando los refugiados sefardíes fueron asentados en la sexta colina de Estambul, a un lado y otro de las murallas de la ciudad, lo que hoy es Balat había sido recientemente expropiado a los autóctonos griegos. Los sefardíes, siguiendo la estructura social de los judíos locales, formalizaron congregaciones a partir de su origen geográfico o familiar, desarrollando asimismo una extensa red de servicios públicos: desde baños públicos, a carnicerías y cementerios, e incluso una cárcel. En 1623 se calculaba que había unos 1,547 hogares judíos en Balat.
El 24 de julio de 1660 se produjo un incendio tan destructivo en el centro de Estambul que produjo la evacuación de los judíos locales y convirtió Balat en el barrio judío más densamente poblado. No sería la última vez que se produciría un desastre similar: el 6 de julio de 1756 otro fuego destruyó 8,000 casas; siendo esto posible porque prácticamente todas estaban hechas de madera.
Aunque en 1728 los vecinos musulmanes desplazaron a cientos de judíos que habitaban cerca de la mezquita, durante siglos Balat se convirtió en el principal centro de acogida de refugiados judíos de Europa (tanto de askenazíes del centro de Europa como de Rusia). Aquellos sefardíes más opulentos, disgustados por la degradación de las calles, emigrarían al otro lado del Cuerno de Oro. La fundación del Estado de Israel y una agresiva política fiscal turca motivaron a muchos locales menos pudientes a dejar el barrio (el rumor que las autoridades habían convertido antiguos hornos de pan en crematorios es muestra del temor que sentían) conllevó un cierto abandono del mismo hasta que, con el auge del turismo en el siglo XXI, Balat se convirtió en un referente hípster.




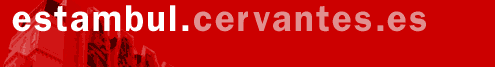



Comentarios recientes / Son yapılan yorumlar