Blog del Instituto Cervantes de Estambul
Biblioteca Álvaro Mutis
Un duelo entre psicópatas y perdedores
«Cuando la guerra contra el terrorismo se ha vuelto global, nos preguntamos cuánto hay que matar para que no haya más muertos, cuántas libertades hay que restringir en nombre de la libertad» (Santiago Roncagliolo en la recogida del premio Alfaguara 2006 por Abril rojo).

Solo con esta frase del escritor peruano ya somos capaces de definir el grado de compromiso con el que Roncagliolo enfrenta su trabajo como escritor y con la historia, la sociedad y los valores de su país, el Perú. Por si esto no fuera suficiente, también lo ha demostrado durante buena parte de su carrera, que ha transcurrido por sendas incómodas y difíciles -entró en cárceles peruanas para entrevistarse con detenidos por terrorismo-, muchas veces arriesgadas y peligrosas -como lo fue la publicación del libro La cuarta espada. La historia de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso (2007), aunque siempre lo ha hecho desde la ficción, con una idea clara: dar fe, dejar constancia de una realidad que estaba muy presente en su país y que todavía hoy día condiciona y afecta a la cotidianeidad de miles de peruanos, como bien señaló el propio autor en una entrevista a Perú 21: “De hecho, aún seguimos definiendo la política por la violencia que se inició en los 80. Todavía eso altera mucho nuestro espectro político.” ((Santiago Roncagliolo: “Creo que Abimael Guzmán acabó con la izquierda”/nczg | CULTURA | PERU21). En una línea igualmente crítica se sitúa su última novela Y líbranos del mal (2021), en la que se denuncia el abuso a menores por parte de entidades religiosas.

No, no niega ni la belleza ni las riquezas de su nación, pero, como expresó recientemente en una mesa redonda de escritores, tiene muy claro que -desde un punto de vista estrictamente literario- las historias que atraen al lector son aquellas en las que se desvela el lado más oscuro y terrible de la sociedad y de los seres humanos. Y en Abril rojo, atravesando todos los componentes históricos y policiales de la trama, se fija en las vicisitudes de sus personajes, en el deambular de dos figuras que siempre le han obsesionado: los psicópatas y los perdedores:
«Los psicópatas están dispuestos a ignorar cualquier norma de convivencia para satisfacer sus apetitos. Los perdedores, de tanto respetar las normas, no satisfacen ni siquiera sus necesidades emocionales básicas. Esta novela es un enfrentamiento entre ambos». (Jesús Ruiz Mantilla, 25/4/2016, “Roncagliolo señala el precio de la violencia”, en El País Roncagliolo señala el precio de la violencia | Cultura | EL PAÍS (elpais.com))
Sin querer desvelar ningún aspecto importante de la trama nos decantaremos por un perdedor: el fiscal adjunto de Huamanga, Félix Chacaltana Saldívar, fiel servidor de la ley y el orden; mientras que el psicópata parece ser un asesino o asesinos que disfrutan descuartizando los cuerpos de sus víctimas para esculpir figuras de Semana Santa, mostrando que el terror es la sustancia de sus sueños. Roncagliolo, en la entrega del premio Alfaguara, apeló a unas palabras del escritor Salman Rushdie: “uno de los principales retos de un escritor es el retrato del horror, quizá porque queda más allá de lo que se puede explicar con palabras”.
Entre estas dos figuras hay una especie de frontera, de límite, absolutamente permeable que, como en las grandes narraciones, nos hace difícil distinguir el bien del mal. Si difícil es explicar con palabras el horror, el terrorismo, más difícil es aceptar que todos estamos expuestos a ser influidos y caminar en la cuerda frágil entre lo que es bueno y lo que es malo, sobre todo cuando la historia de los acontecimientos nos arrastra como al Angelus novus del pintor Paul Klee, del que el filósofo alemán Walter Benjamin en sus Tesis sobre la filosofía de la historia diría que vuelve su cabeza para mirar las ruinas del pasado pero no puede detenerse a recomponerlas porque desde el paraíso sopla un viento que empuja y mueve sus alas hacia el futuro.

Der: Foto del pasaporte de Walter Benjamin
El propio escritor limeño, ante una pregunta sobre la fuente de inspiración de la novela, nos relata unos hechos vividos que inciden en estas ideas:
«Años después, trabajé como empleado público en una institución de derechos humanos. Hablé con inocentes que cumplían condenas; torturados y familiares de desaparecidos. Y descubrí que el Estado no había sido muy diferente a los revolucionarios a los que supuestamente combatía. Recuerdo la historia de un miembro de Sendero que había asesinado a sangre fría a decenas de personas. Cumplía condena en el penal de máxima seguridad de Yanamayo. Un día llegó la policía a realizar un registro. Este preso se negó a entregarles una pequeña radio que era su único entretenimiento. En respuesta, lo violaron con garrotes policiales. En mi trabajo, informes de ese tipo circulaban frecuentemente, y me hacían cuestionarme a diario la diferencia entre el bien y el mal. Es difícil escoger quiénes son tus asesinos favoritos.” (“Un Abril sin primavera”, en el ensayo La corrupción en la novela Abril rojo de Santiago Rafael Roncagliolo Lohmann, de ALVARADO HUAMÁN, Katherine Jazmin CAMACLLANQUI AMANCAY, Hugo Jaime la-corrupcic3b3n-en-la-novela-abril-rojo.pdf (wordpress.com)).
Félix Chacaltana Saldívar se moverá en la contradicción de unas convicciones sólidas y una realidad tozuda. Roncagliolo, que conoce a la perfección a su personaje, afirmará:
«Si algo sabe él por experiencia propia es que toda paz implica mirar al horror a la cara y ser capaz de cierto grado de perdón. Pero también sabe que todo perdón implica injusticia…».
Y para conseguir sus objetivos tendrá que pelear con la realidad militar y policial: “-Piensa usted demasiado, Chacaltana. Grábese en la cabeza una cosa: en este país no hay terrorismo, por orden superior. ¿Está claro?” (Abril rojo).
¿En qué punto de la narración os encontráis? ¿Estáis atrapados por la trama, por el suspense, o son los hechos históricos los que os impulsan a seguir leyendo? Esperamos, sobre todo, que estéis disfrutando de la lectura y si os apetece, colgad vuestros comentarios en el blog para animar el debate: ¿pensáis que Chacaltana está siempre del lado del bien?
Un contexto histórico de violencia para “Abril rojo”
“Con fecha miércoles 8 de marzo de 2000, en circunstancias en que transitaba por las inmediaciones de su domicilio en la localidad de Quinua, Justino Mayta Carazo (31) encontró un cadáver.”
Así comienza Abril rojo. Santiago Roncagliolo arranca la novela marcando el territorio, Quinua -el Perú-, y situándonos ante un cadáver -¿violencia, novela negra, …? Cuando se cierra esta obertura, dos páginas más adelante, descubrimos al protagonista del relato, Félix Chacaltana Saldívar, Fiscal Distrital Adjunto, quien acaba de firmar con fecha 9 de marzo de 2000 su informe sobre los hechos luctuosos acaecidos el día anterior y de los que ha sido testigo el susodicho Justino Mayta Carazo. Finalmente, el lugar en el que se desarrolla el argumento es Ayacucho, ciudad natal de Félix Chacaltana, a la que hace poco más de un año que ha regresado después de haber estado ejerciendo sus tareas como fiscal en la capital, Lima. La acción coincide con la celebración de la Semana Santa, una de las más famosas del mundo por la devoción de los ayacuchanos.
Un relato ambientado en una de las épocas más trágicas y conflictivas del Perú y que podría pertenecer a muchos géneros diferentes:“ En cuanto al género de Abril Rojo, la crítica tiene diferentes posiciones: unos críticos dicen que es un buen thriller policiaco, una novela histórica, una novela realista y una novela social sobre la violencia política en Perú entre los años 1980-2000.” (Rita Mariela Pezo Miranda, “La representación literaria de la violencia en Abril Rojo de Santiago Roncagliolo. Un enfoque decolonial”, trabajo de fin de máster en la facultad de humanidades de la Universidad de Oslo: Microsoft Word – Tesis Abril Rojo.docx (uio.no)). Pezo cree que el libro se acerca más al género del suspense ya que es capaz de mantener el misterio y la intriga a lo largo de toda la historia, lo que hace que la lectura sea interesante y entretenida. Sin embargo, el enigma se enmarca en un contexto político y social muy determinado que es importante conocer para profundizar en las peripecias narrativas.
El trasfondo histórico: los conflictos sociales en Perú (1980-2000)
Por tanto, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que estamos claramente también ante una novela histórica, en la que aparecen reflejados los diferentes estratos sociales y la violencia característica del periodo, una violencia que es ejercida sobre el pueblo tanto por parte del terrorismo como del propio Estado. Roncagliolo ha investigado y trabajado en profundidad sobre el tema del terrorismo en el Perú a lo largo de toda su narrativa. En Abril rojo este asunto juega un papel conductor sobre el que van discurriendo las tramas.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/42SV4ANBWFHJ7LTNWU7KSJPZZU.jpg)
En la Semana Santa del año 2000 en el Perú gobierna Alberto Fujimori y parece que el grupo terrorista Sendero Luminoso, de ideología comunista maoísta, y que ha sembrado de dolor las tierras peruanas, ya ha dejado de existir. Sin embargo, para el fiscal Chacaltana todas las pistas que van apareciendo apuntan hacia ellos.
Quizás sea necesario hacernos la pregunta de cómo llegó Alberto Fujimori al poder y de qué es exactamente Sendero Luminos y quién fue su líder, Abimael Guzmán. Este vídeo nos cuenta, en primer lugar, la irrupción de “El Chino” (Fujimori) en la campaña electoral de 1990 en la que todo el mundo pronosticaba que el presidente sería el escritor Mario Vargas Llosa:
Fujimori llegó al poder en un momento en el que la violencia de Sendero Luminoso se extendía por gran parte del país, por eso es importante descubrir qué es exactamente y cómo surge este grupo terrorista. Este reportaje de RTVE nos ayuda a conocer algo más sobre este fenómeno:
Pero la novela, aunque no hable explícitamente ni de Fujimori ni de Sendero Luminoso ni constituyan su tema principal, sin embargo, sin su referente “no se comprende la trascendencia de los hechos violentos que conforman la trama. Dividida en nueve capítulos, la fragmentación de la obra responde a fechas que [van] desde el nueve de marzo del 2000, justo un mes antes de la fecha electora real, hasta el tres de mayo.” («Crítica política y novela negra en Abril rojo de Santiago Roncagliolo», de Natalia Navarro Albaladejo. Crítica política y novela negra en Abril rojo de Santiago Roncagliolo. (uchile.cl).
Roncagliolo nos sitúa en los últimos días de la campaña: tras la primera vuelta pero antes de la segunda. Alejandro Toledo era el candidato más fuerte al que debería haberse enfrentado Alberto Fujimori en segunda vuelta, pero Toledo se retiró poco antes del 28 de mayo, día de la votación. Como nos recuerda Navarro “Las elecciones peruanas de ese año estuvieron marcadas por la polémica y por el fraude por parte del gobierno fujimorista.”. La opinión internacional consideraría que la segunda vuelta debería haber sido invalidada por fraudulenta. Este reportaje nos permite saber más sobre este enfrentamiento:
Lo sucedido en dichos comicios no está relacionado directamente con los acontecimientos de Abril rojo, pero suponen un contexto de grandísima importancia ya que como afirma Natalia Navarro “la corrupción descubierta en el ámbito militar y gubernamental a lo largo de la novela viene a representar la práctica habitual del gobierno de Fujimori, y la crítica implícita de esta corrupción resulta así más efectiva.”
Esperamos que toda esta información real os ayude en vuestra lectura y que os permita disfrutar al máximo de la ficción creada por Roncagliolo, un duelo entre psicópatas y perdedores, como el propio autor ha afirmado, asunto que nos ocupará en próximas entradas.
Dejadnos vuestros comentarios, contadnos cómo estáis viviendo las primeras páginas del libro y cómo analizáis el contexto en el que suceden los hechos que investiga el fiscal Chacaltana. Ojalá os animéis a compartir vuestras propias experiencias. Ánimo, lectores.
Abril rojo, de Santiago Roncagliolo

Abrimos hoy el blog a la tercera lectura de la segunda edición del club virtual 4 Lecturas, 4 Continentes, organizado desde las bibliotecas del Instituto Cervantes de Bruselas, Estambul, Tetuán y Chicago. Tras el éxito de la primera edición, dedicada a la novela negra, en esta ocasión el tema del club es la memoria del siglo XX. La novela que nos convoca es Abril rojo del escritor Santiago Roncagliolo en la que nos acercamos al Perú de los últimos años de Sendero Luminoso, un periodo sangriento y aterrador en la historia del país, y en el que asistimos a la guerra terrible entre la ideología de un grupo terrorista y un gobierno marcado por el hambre y la corrupción.
Abril rojo nos presenta a Félix Chacaltana Saldívar, el principal protagonista de esta novela, un burócrata que lleva una vida totalmente anodina como fiscal distrital adjunto en Lima. Sin embargo, todo cambia cuando es enviado a su natal Ayacucho, adonde regresa después de muchos años para hacerse cargo de una investigación de asesinato. En medio de las celebraciones de Semana Santa y enfrentado a la indiferencia de sus superiores, las pesquisas lo llevarán por caminos cada vez más oscuros, en los que descubrirá hasta dónde pueden llegar un hombre y la sociedad cuando la muerte se convierte en la única certeza. En este apasionante thriller Roncagliolo nos sumerge en un universo oscuro, en el que los sobornos, las intrigas, las torturas, las desapariciones y los asesinatos forman parte de la cotidianeidad de los peruanos. Abril rojo es una obra fascinante y profunda que indaga en las heridas abiertas de una sociedad dividida, donde la muerte y el dolor conviven con el sueño de un futuro más justo. Una novela imprescindible que se ha convertido en todo un clásico contemporáneo.
Santiago Roncagliolo es uno de los novelistas más reconocidos de su generación en lengua española. Este escritor peruano tiene la grandísima habilidad de hacer ficción de todo lo que le rodea. Además de novelista es dramaturgo, guionista, traductor y periodista. Ha publicado varias novelas negras destacando Abril rojo por la que recibió el Premio Alfaguara de novela en 2006. Su estilo, calificado en algunas ocasiones de crudo y violento, no está exento de una finura y humor que traslada al conjunto de su obra. Sus libros periodísticos tratan temas sensibles y polémicos. Como guionista ha participado en diferentes series y telenovelas y algunas de sus obras como Pudor y Abril rojo han sido trasladadas al cine. La prestigiosa revista Granta lo seleccionó entre los mejores escritores de su generación. Su último libro es Y líbranos del mal (Seix Barral, 2021).
El debate sobre Abril rojo se llevará a cabo del 17 de septiembre al 7 de octubre en este mismo blog, esperamos vuestros comentarios y opiniones tal como vayáis avanzando en la lectura. El sábado 8 de octubre tendrá lugar el encuentro con Santiago Roncagliolo en la plataforma Zoom, con la moderación de Ángel Hernando. Una oportunidad única para dialogar con el escritor y poder comentar detalles de la novela y de su trayectoria literaria.
Encuentro con Ignacio Martínez de Pisón
El pasado sábado 18 de junio nos reunimos 35 lectores por videoconferencia en el segundo título de esta edición del club de lectura «4 Lecturas 4 Continentes»: Derecho natural, de Ignacio Martínez de Pisón. Un escritor discreto, que cree que la literatura está hecha de heridas por cicatrizar, que intenta mejorar con cada título que tiene entre manos, y que lleva casi cuarenta años escribiendo, en Anagrama primero, y en Seix Barral después.
Ignacio Martínez de Pisón es un escritor hecho a sí mismo, para el que el oficio de escritor no se aprende, se lleva dentro. Nos habló de sus diferentes facetas como escritor comenzando por la labor de guionista, donde la estructura de la historia es muy importante, y que le ha servido después para mejorar la estructura de sus novelas. Como novelista, con más libertad que en la faceta anterior, ya que nadie se entromete ni le cambia nada del texto, es donde mejor se encuentra, además de confiar que con las novelas se tiene más acceso a los sentimientos que desde el cine. Como columnista tiene claro que cada frase cuenta y la repetición no es una alternativa. Por último, como ensayista, aunque el autor prefiere hablar de libros narrativos y no de ensayos, en los que no le gusta incluir ninguna información ficcionada, todo lo que escribe es información contrastada. En sus libros de este estilo, como Filek o Enterrar a los muertos, su regla es no mezclar información inventada con la historia real, precisamente para no desprestigiar a la verdad. Lo que tienen en común todos los géneros literarios, en palabras del autor, es el arte de contar historias, maravillosas historias que nos cuentan a todos y nos explican también cómo somos, y aunque las historias siempre están ahí, el arte de contarlas es lo que sólo los buenos escritores llegan a conseguir.
El autor confesó que una de sus principales características es que escribe suprimiendo las distancias con el lector, precisamente porque los libros que a él le gusta leer son aquellos en los que el lector tiende a reconocerse, tanto en los momentos buenos como en los malos. En la novela que discutíamos aquella tarde, Derecho natural, hay muchos elementos locales que el propio autor no sabía cómo se interpretarían desde otros lugares o en épocas futuras, un reto al que, en su opinión, se enfrenta cualquier autor. Y sin embargo, en esta ocasión, sí pudimos descubrir al escuchar las impresiones de lectores de Jordania, EEUU, Marruecos, Bélgica y Estambul.
Muchos lectores coincidieron en el interés de la novela, precisamente por la historia de España dibujada en las páginas del libro. Ignacio contaba cómo a partir de la vida de gente corriente, no destacable, le gusta narrar el contexto histórico, que también fascinó a los lectores. La familia además, es un tema recurrente en su obra: los conflictos familiares, paterno filiales, o la sensación de orfandad… y a partir de esta familia que nos acompañará a lo largo de toda la obra en Derecho natural, hace un retrato fidedigno de Barcelona y Madrid de los años 80. Algún lector lo comparó con La colmena, que había leído recientemente, y otro aseguró que este libro se encontraba entre sus mejores 10 lecturas de las 250 que llevaba en el club de lectura de la biblioteca del IC de Chicago.
Los lectores preguntaron por la parte autobiográfica del autor en la novela, y este admitió tener bastante del protagonista, Ángel: la cabeza pensante, el único responsable en la familia, y su parte más sosa también, confesaba el autor, pues las novelas se escriben sobre gente problemática, los otros no son tan interesantes. Otros lectores, en este sentido, destacaron la facilidad del autor para indultar a los personajes más canallas de la novela, y este explicó la importancia para él de que los personajes no sean igual en la primera página del libro y en la última, para Ignacio Martínez de Pisón, sus personajes, a lo largo del libro, crecen, cambian y evolucionan.
La historia de amor, o de gratitud, de Ángel hijo, la diferencia entre el amor desgastado y el amor idealizado de Ángel padre, y los patrones que los hijos copian de los padres, consciente o inconscientemente, en este tema del amor, la pasión o la necesidad, también fueron objeto de discusión. ¡Y el título! No pudimos terminar la sesión sin que al autor nos lo explicara: «hace mención a la idea que podemos tener unos y otros de una justicia superior que no necesariamente está reflejadas en las leyes».
Terminamos poniendo en común y recomendando otras obras del autor, entre otras, la serie El día de mañana, basada en la novela de título homónimo, María bonita, con la que el autor no estaba tan contento pero un lector destacó por el universo femenino en el que se enmarca, Carreteras secundarias, también llevada al cine, y con una complicada historia familiar detrás, Una guerra africana, y La buena reputación, Premio Nacional de Narrativa en 2015. Nos llevamos buenas referencias para este verano, para seguir descubriendo la historia de España a través de historias familiares, de la mano de uno de los mejores escritores en lengua española de los últimos años.
Ignacio Martínez de Pisón, escritor
Aunque muy poca gente lo sepa, Ignacio Martínez de Pisón es Premio Nacional de Literatura (2015) por su novela La buena reputación (2014), que recoge alguno de sus principales temas de interés: los conflictos familiares, el valor de los secretos, la pervivencia del pasado. Si bien la ambientación en los años 50 la podrían alejar de nuestra Derecho natural, sin duda comparten esa radiografía de la sociedad española que Martínez de Pisón tan bien ha sabido retratar.
Aunque muy poca gente lo sepa, Ignacio Martínez de Pisón además de ser escritor, columnista y crítico literario es guionista de cine y televisión. Carreteras secundarias, película homónima de la novela del escritor, y Las trece rosas son las dos películas del director Emilio Martínez Lázaro para las que Ignacio escribió el guion. Además nuestro oscarizado Fernando Trueba fue su compañero de viaje en el guion de la película Chico & Rita.
Aunque muy poca gente lo sepa, Ignacio Martínez de Pisón se confirmó como uno de los novelistas más importantes de la actualidad con la novela El día de mañana (Seix Barral, 2011) con la que fue finalista del Premio al Libro Europeo del Año 2011 de la Unión Europea y recibió el Premio de las Letras Aragonesas 2011, el Premio Ciutat de Barcelona 2012, el Premio de la Crítica de narrativa castellana 2011, el Premio Hislibris 2011 al mejor autor español y el Premio Espartaco Semana Negra de Gijón 2012. En 2012 sería también galardonado con el Premio Don Luis a la Excelencia Literaria.
Esta novela se convirtió en una serie de televisión que dirigió Mariano Barroso y cuyo personaje protagonista no está nada alejado de nuestro Ángel Big Demis
Aunque muy poca gente lo sepa, Ignacio Martínez de Pisón es licenciado en Filología Hispánica y Filología Italiana. Hay muchas otras cosas que, a lo mejor, tampoco se saben y que él nos cuenta en esta entrevista.
Aunque muy poca gente lo sepa, Ignacio Martínez de Pisón es autor de libros para jóvenes lectores: Los hermanos Bravo (SM, 1998), Una guerra africana (SM, 1998; RBA, 2008) y El viaje americano (SM, 1999) reeditado por Alfaguara (2013).

Aunque muy poca gente lo sepa, “Cuando su equipo pierde, Ignacio acostumbra a dar una vuelta a la manzana de su casa de Barcelona, para que se le pase el sofoco. El Zaragoza es una de las obsesiones que llenan su vida de detalles muy cómicos. Otra es la muerte. Cada mañana, nada más coger el periódico, se dirige a las esquelas y calcula la media aritmética de los fallecidos. Aguarda con pánico el día en el que compruebe que él es más viejo que esa media.” (Luis Alegre, «De Pisón«, El País, 24 de septiembre de 2015).
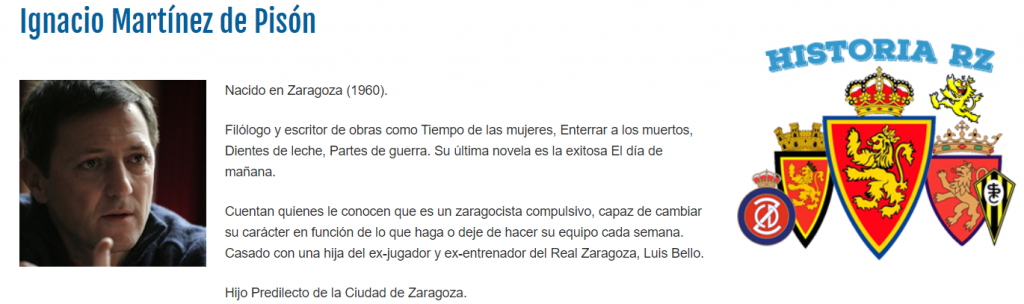
Aunque muy poca gente lo sepa, Ignacio Martínez de Pisón publicó su primera novela, La ternura del dragón, en 1985 y recibió el premio Casino de Mieres.
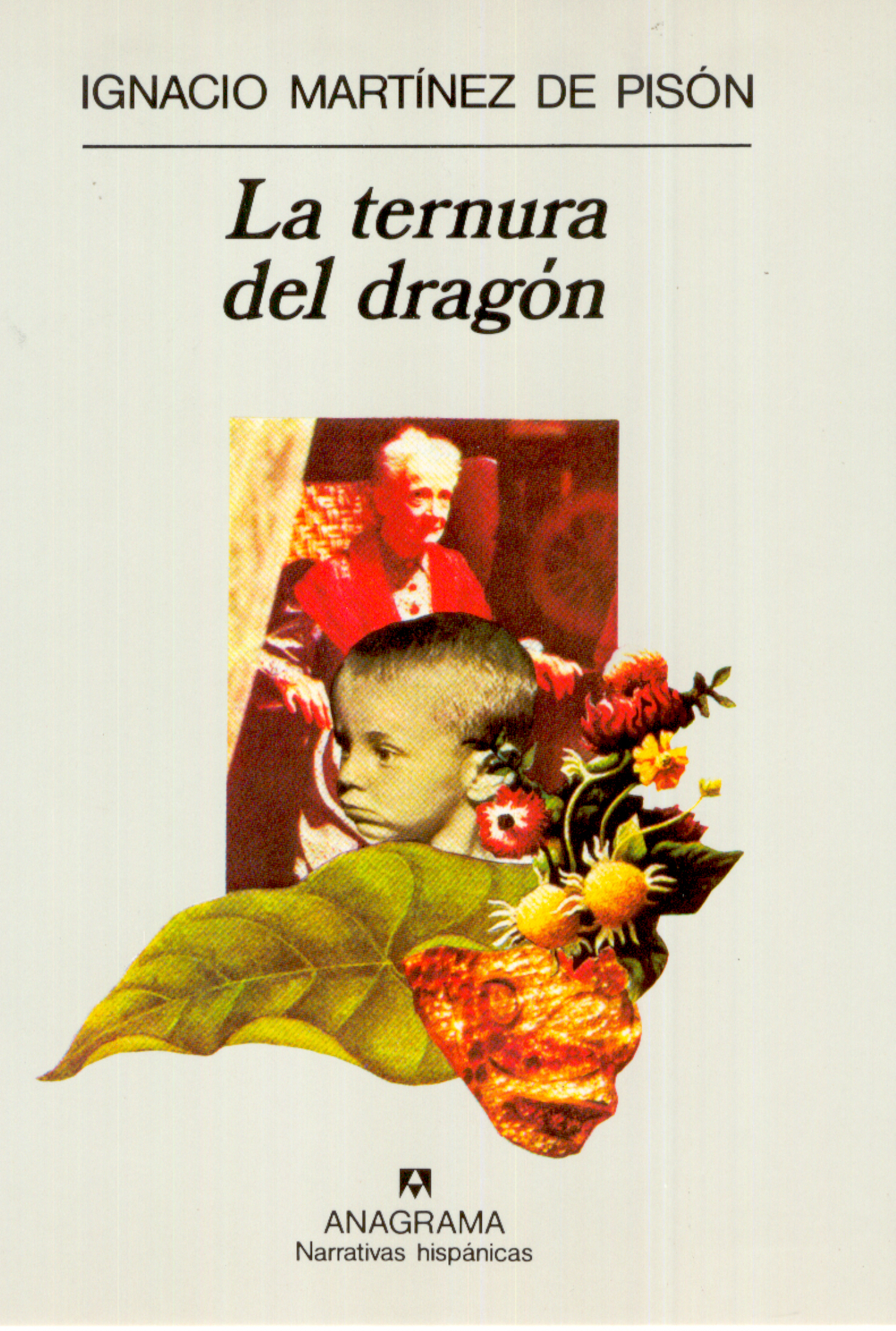
Aunque muy poca gente lo sepa, Ignacio Martínez de Pisón escribió María bonita (2000), libro que leen no sabemos si con pasión o sólo para aprobar y no desencantar a sus profesores los alumnos de las escuelas europeas.

Aunque muy poca gente lo sepa, Ignacio Martínez de Pisón escribía la columna de la última página del suplemento dominical de El periódico durante muchos años mientras Quim Monzó escribía la de la primera página. Había futuras bibliotecarias que las coleccionaban.

Aunque muy poca gente lo sepa, Ignacio Martínez de Pisón es autor de ensayos y, de hecho, el primero, Enterrar a los muertos (Seix Barral, 2005), fue unánimemente elogiado por la crítica en varios países europeos y merecedor de los premios Rodolfo Walsh y Dulce Chacón. El escritor cuenta el encuentro en 1916 entre José Robles Pazos, traductor de Manhattan Transfer, y John Dos Passos.

Aunque muy poca gente lo sepa, Ignacio Martínez de Pisón en sus novelas traza “un dibujo en que casa muy bien lo interior y lo exterior, lo psicológico y lo social, la historia familiar y la crónica política, hasta logar un cuadro muy coherente de la vida sentimental y política de la España de la segunda mitad del siglo XX.”
Aunque muy poca gente lo sepa, hay críticos que hablan de dos etapas en la carrera literaria de Ignacio Martínez de Pisón: “Las dualidades a las que me he venido refiriendo, interior/exterior, sentimental/político, personal/social, tienen además la particularidad de delimitar dos ámbitos de predominancia en el desarrollo de su propia obra novelística. Podría decirse que hay en ella dos etapas: la primera comprendería el ciclo formado por cuatro novelas familiares, que comienza con la infancia de La ternura del dragón, la adolescencia de Carreteras secundarias, ambas edades asimismo en tránsito en María bonita, y que culminan con el acceso a la juventud liberadora del nido de los padres por parte de tres hermanas de una familia burguesa de Zaragoza en El tiempo de las mujeres (2003), la novela más ambiciosa y lograda de esta primera etapa con la que Martínez de Pisón pone broche a su ciclo social-familiar.
El segundo ciclo comienza ya con la que pasó como novela juvenil, la titulada Una guerra africana (2000), ambientada en la guerra de Ifni, pero obtiene un reconocimiento masivo de público y crítica con una crónica narrativa de hechos reales, titulada Enterrar a los muertos (2005), que persigue la verdadera historia no contada de José Robles, asesinado por los comunistas junto a quienes luchaba en tanto miembro de las Brigadas Internacionales. […]Lo que ocurre es que sus dos novelas siguientes, tituladas Dientes de leche (2008) y El día de mañana (2011), suponen el casamiento de las dos direcciones […] porque se sirve de unas historias familiares-personales recorridas en un fondo socio-político[…]”, en Jose María Pozuelo Yvancos, «El mundo novelístico de Ignacio Martínez de Pisón«, Turia

Aunque muy poca gente lo sepa, Ignacio Martínez de Pisón en su último libro, Fin de temporada (2020), hace una recreación del mito de Isis y Osiris para abordar el problema del aborto, “en una novela que desarma por su emotividad y clarividencia psicológica. Los personajes se debaten entre la fluidez y la fidelidad. Es una transgresión implícita en cualquier vida. Vivir es traicionarse. Ser feliz es abandonar a los tuyos.” (Carlos Pardo, «Vivir es traicionarse«, en El País, 5 de septiembre de 2020).
Y para finalizar os dejamos este enlace con la entrevista que grabó en el Instituto Cervantes de Estocolmo hablando de su estilo y los cuentos. Aprovechad para dejarnos vuestras opiniones sobre Derecho natural y no os olvidéis que el sábado nos espera Big Martínez de Pisón, aunque ya casi todos nuestros lectores lo saben.
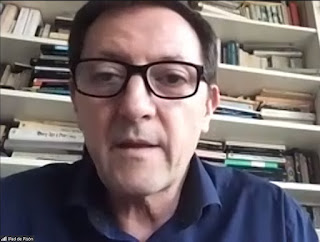

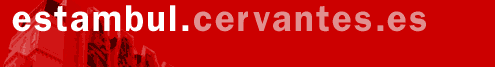



Comentarios recientes / Son yapılan yorumlar