Blog del Instituto Cervantes de Estambul
Biblioteca Álvaro Mutis
Presentes, el origen
Este documental del NO-DO sirvió como germen del relato sobre el que conversaremos esta tarde con Paco Cerdà. Sin duda es un testimonio que no os podéis perder:
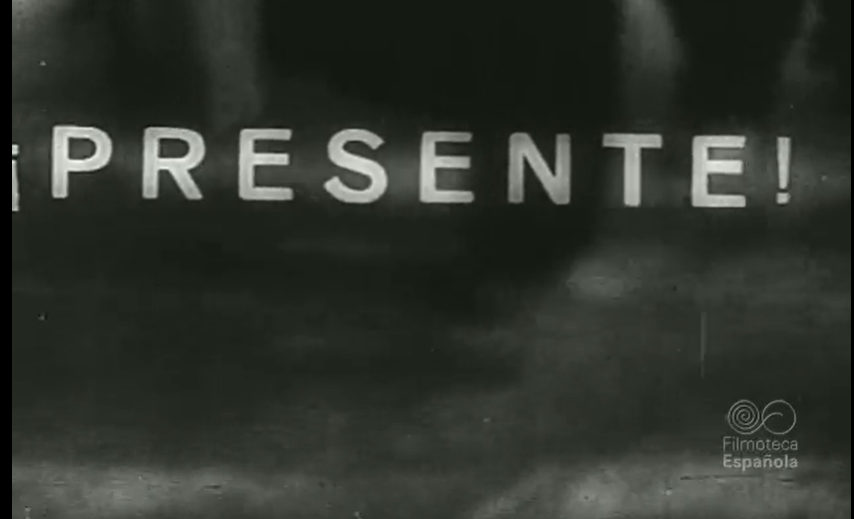
Esperamos que para todos Presentes quede «como recuerdo de tantas vidas perdidas, de aquel país echado a perder» tal y como nos recuerda Cerdà en el final de su libro.
Paco Cerdà, la mirada de los invisibles

El autor de Presentes, Paco Cerdà (Genovés, Valencia, 1985), es una de las voces diferentes de la no ficción literaria en España. Estudió Periodismo y realizó también estudios sobre Asia Oriental. Su carrera debuta como reportero en prensa escrita y radio, donde destacó por un tipo de periodismo cercano al terreno, atento a las vidas pequeñas y los espacios periféricos. Esta primera etapa marcó de forma decisiva su estilo posterior: una escritura que combina el rigor documental con una visión de lo cotidiano que se escapa a la mirada condicionada e indiferente de nuestros días, deteniéndose siempre en el lado sensible de lo humano.
Sus libros se caracterizan por un uso minucioso de la documentación histórica, pero también por una forma de contar que evita el estruendo para fijarse en aquello que suele pasar desapercibido: los silencios, los márgenes, las voces sin micrófono. Cerdà escribe con un lenguaje limpio, preciso y lleno de matices, y suele construir sus obras a partir de episodios históricos o sociales en los que descubre historias mínimas que iluminan un contexto mayor.
Sus libros han recibido elogios por esa mezcla de investigación, empatía y belleza narrativa, y han sido galardonados con premios como el Cálamo Libro del Año, el Premio de No Ficción Libros del Asteroide y el Premio Nacional de Narrativa. La crítica coincide en que Cerdà escribe para recordar a los olvidados y para problematizar nuestra relación con la memoria colectiva.
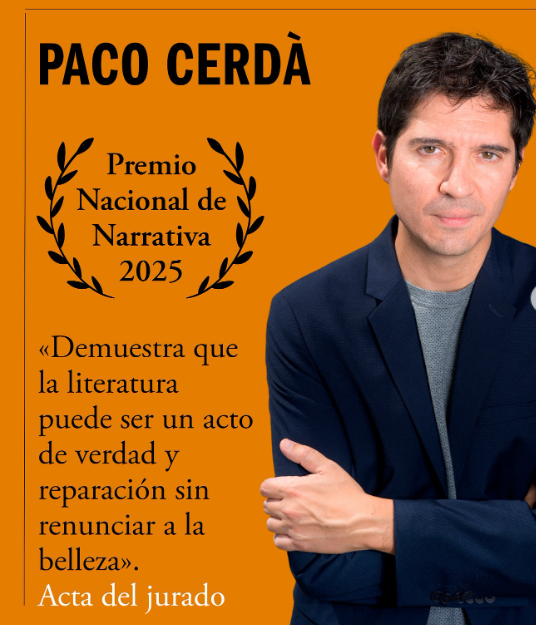
OBRAS:
Los últimos. Voces de la Laponia española (2017)
Es una crónica de viaje a la vez que el testimonio de la España vaciada. Cerdà recorre pueblos donde apenas quedan habitantes y reconstruye sus vidas con una delicadeza que reivindica su dignidad y su memoria como después hará al narrar el traslado de los restos de José Antonio. Este libro define la identidad que definirá su estilo literario: escuchar a quienes no suelen ser escuchados.
El peón (2020)
A partir de una partida de ajedrez entre Arturo Pomar y Bobby Fischer, Cerdà despliega una historia que conecta biografías, política y Guerra Fría. Es un libro donde la documentación histórica convive con un tono íntimo que revela el coste humano de los grandes relatos. Fue aclamado por su originalidad y su equilibrio entre historia y emoción. El libro pone el foco en las vidas de numerosos «peones» entregados a una causa política en la España franquista o en los Estados Unidos de Kennedy en un convulso 1962. Comunistas, maquis, obreros, socialistas, etarras, cristianos, republicanos estudiantes o falangistas; afroamericanos, pacifistas, indígenas, activistas antinucleares, izquierdistas o militares de obediencia ciega. El precio que tuvieron que pagar muchos de ellos ante la dictadura y el capitalismo más salvaje fue la muerte, la cárcel, el exilio o la soledad.
14 de abril (2022)
Cerdà logra reconstruir de forma coral el día en que se proclamó la Segunda República Española. Fiel a un estilo que aúna la veracidad documental y el desvelamiento de las almas invisibles es capaz de hilvanar decenas de historias reales, recuperadas de archivos y hemerotecas, y las convierte en una narrativa veraz y emocionante. La crítica valoró especialmente su capacidad para mostrar “la historia desde abajo” y su ambición estructural.
«Paco Cerdà, más que un libro, ha construido un caleidoscopio con el que nos devuelve el reflejo de escenas —algunas pocas icónicas, la mayoría inéditas— de un día que cambió el devenir histórico de España.», Esther López Barceló, «La historia del día que vino a mudarlo todo: ’14 de abril’, de Paco Cerdá», en Eldiario.es, 22 de octubre de 2022. Así se lo cuenta el autor a Óscar López en «Página dos», de RTVE:
Presentes (2024)
Su último libro, el que aquí nos convoca, y al que la crítica ha considerado su libro más maduro, ese que, como estamos leyendo, examina el traslado de los restos de José Antonio Primo de Rivera en 1939 y lo entrelaza con las vidas anónimas afectadas por la violencia política. El resultado es una reflexión luminosa y dolorosa sobre la memoria y el poder. Ha ganado el Premio Nacional de Narrativa, confirmando aquello que se atisbaba de manera luminosa en sus creaciones precedentes. Dejemos que el propio Cerdà nos lo presente:
En conclusión, Paco Cerdà ha construido una obra coherente y reconocible en el que las historias reales narradas con una sensibilidad literaria excepcional se imponen a los grandes relatos, las exaltaciones se acallan para abrir el espacio a las voces inatendidas, silenciadas, ocultadas o incluso desparecidas. Su mirada hacia los márgenes, su escritura depurada y su compromiso con la memoria lo han convertido en una figura imprescindible de la narrativa documental española contemporánea.
Esperamos que os esté gustando su relato y que el sábado no os perdáis el encuentro con el escritor en el inmenso espacio del 4L/4C. Allí estaremos.
El poder cultural de la dictadura
El maestro Tellería se puso a interpretar esa música que ya tenía compuesta, un allegro con dos bemoles en la armadura. Había que ponerle letra. Emborronaban cuartillas el mismo José Antonio, Agustín de Foxá, Dionisio Ridruejo, Rafael Sánchez Mazas, José María Alfaro, Pedro Mourlane, Jacinto Miquelarena y el marqués de Bolarque. La corte literaria de José Antonio y él, poeta político, político poeta. Fue Agustín de Foxá quien puso el arranque. De cara al sol con la nueva camisa que me bordaste ayer.
Presentes, de Paco Cerdà
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fd50%2F681%2F41e%2Fd5068141e5b6ed9f1da3c1201172b722.jpg)
En Presentes, el periodista y escritor Paco Cerdà revisa críticamente la memoria cultural española siguiendo los rastros de figuras literarias y artísticas que, por diversos motivos, quedaron atrapadas o desplazadas por el relato dominante de la Guerra Civil y la dictadura. Aunque el foco principal del libro está en los olvidados, los marginados y las víctimas simbólicas del franquismo, Cerdà no omite el papel de los intelectuales que apoyaron el alzamiento, a quienes aborda con un enfoque distinto del que suelen dar las historias culturales tradicionales.
Cerdà no se centra en juzgarlos moralmente, sino en mostrar cómo su influencia, prestigio o visibilidad respondieron a una construcción política del recuerdo. Al mencionar a autores como Pemán, Sánchez Mazas, Foxá o Giménez Caballero, los integra en una reflexión más amplia sobre cómo el poder decide quién ocupa el espacio público y quién desaparece de él. En este sentido, el libro evidencia que muchos de estos escritores fueron promovidos y canonizados por el régimen, mientras que otros —republicanos, exiliados, feministas o disidentes— fueron relegados a la sombra.
Los intelectuales y artistas que apoyaron el alzamiento de Franco en 1936 fueron una minoría si se les compara con la gran nómina de creadores comprometidos con la República, pero tuvieron un papel importante en la legitimación cultural del nuevo régimen. Entre los escritores más representativos suele citarse a José María Pemán, monárquico y católico, que desde el periódico ABC y en sus poemas y discursos se convirtió en una de las voces literarias del bando sublevado.
Otro nombre clave es Agustín de Foxá, diplomático y escritor, autor de la novela Madrid, de corte a checa, un relato abiertamente propagandístico que presenta la capital como un espacio dominado por la violencia revolucionaria y legitima, desde la ficción, la causa franquista. Junto a ellos aparecen Rafael Sánchez Mazas (poeta y fundador de Falange), Eugenio Montes, Giménez Caballero o Dionisio Ridruejo, todos vinculados al entorno falangista y a la prensa del momento, donde la literatura, el ensayo y el periodismo se mezclaban con consignas políticas. Veamos el siguiente documento histórico en el que se analiza la figura de Foxá contada desde el espíritu de la época:
La originalidad de Presentes reside en que Cerdà desplaza la mirada desde la propaganda franquista hacia sus consecuencias, observando cómo ciertas figuras que durante la dictadura monopolizaron calles, bibliotecas y discursos oficiales han ido perdiendo peso simbólico en la España democrática. Más que revisarlos desde su obra, Cerdà los estudia desde su presencia en el espacio público y su función como símbolos del poder cultural del franquismo.
Con ello, el autor propone una lectura crítica en la que estos escritores y artistas favorables al alzamiento funcionan como contrapunto: muestran cómo se construyó el canon oficial del régimen y cómo la memoria colectiva española sigue debatiéndose entre lo que se recuerda, lo que se olvida y lo que aún permanece sin resolver.
¿Estáis de acuerdo con el punto de vista en el que aborda la cuestión el autor de Presentes?
Presentes. El ausente. Mito y organización
Los personajes barrocos llegaron a paso lento al panteón de los caídos, donde descansan los muertos recientes de una guerra que ha dejado España como un rasgado lienzo tenebrista. Era el momento de identificar los restos. Y allí, dentro de la caja, estaba José Antonio. Lo que era una vida y luego una idea se iba haciendo mito: transubstanciación franquista. El cadáver fue trasladado de ataúd. Tomaron los extremos de la bandera española que lo envolvía y encima colocaron una bandera de Falange. Sudario final.
(Presentes, de Paco Cerdà)

La historia de la Falange es inseparable de los años más convulsos del siglo XX en España. Fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, surgió como un movimiento político de inspiración fascista que combinaba nacionalismo radical, catolicismo integrista y una estética paramilitar que bebía del futurismo italiano y del fascismo europeo. Sus primeras apariciones públicas, caracterizadas por camisas azules, saludos brazo en alto y retórica belicista, buscaban construir un ideal de juventud heroica destinada a “salvar España” del marxismo, el liberalismo y la decadencia que identificaban en la II República.

En sus inicios, la Falange tuvo un impacto electoral muy reducido, pero su violencia callejera y su capacidad para generar una estética política llamativa la volvieron un actor visible durante la polarización republicana. Tras el estallido de la Guerra Civil en 1936 y la ejecución de su fundador ese mismo año, el movimiento adquirió una nueva dimensión: José Antonio fue convertido en mártir, símbolo sacrificial alrededor del cual el bando sublevado cohesionó una identidad colectiva basada en la entrega absoluta y el culto a la muerte.
Durante la dictadura, la Falange quedó integrada en el partido único del régimen, la FET y de las JONS, y proporcionó la liturgia, la estética y parte de la estructura doctrinal del franquismo. Himnos, consignas, desfiles, monolitos y rituales públicos contribuyeron a crear una cultura política que, aunque nunca llegó a dominar por completo el aparato franquista, sí impregnó su imaginario simbólico. Podéis analizar con más detalle la historia de Falange en el siguiente documental (los antecedentes históricos, el surgimiento de la organización y de la figura de José Antonio -a partir del minuto 14- y las consecuencias y participación en la guerra civil española y su posguerra):
La Falange en Presentes, de Paco Cerdà
En Presentes, el escritor y periodista Paco Cerdà retrata uno de los momentos de mayor carga simbólica en la historia de la Falange: el traslado del féretro de José Antonio desde Alicante hasta El Escorial en noviembre de 1939. El libro narra los once días de marcha fúnebre que el régimen convirtió en un acontecimiento coreografiado para fundir política, religión y mito. Cerdà no se centra en la grandeza del ritual, sino en su función propagandística y en la violencia que envuelve al país que lo contempla: un paisaje de derrotados, presos, fusilados y supervivientes invisibles cuyos destinos quedaron ensombrecidos por la liturgia oficial.
La Falange aparece aquí como escenografía política, un aparato simbólico que glorifica la muerte y fabrica un héroe cuya figura sirve para ocultar o legitimar el terror de la posguerra. Frente a esa épica mortuoria, Presentes contrapone historias pequeñas, íntimas y quebradas, recordándonos que el mito falangista se edificó sobre el silencio de quienes no tenían voz. Por ello, el papel de la Falange en el libro no es el de protagonista gloriosa, sino el de mecanismo narrativo y político cuyo brillo ceremonial revela, por contraste, la oscuridad del país que intentó moldear. Veamos cómo surgió el mito:
La caravana con los restos del mito avanza a la par de nuestra lectura. Seguro que ya tenéis un conocimiento más elaborado de lo que ocurrió y de cómo lo cuenta Cerdà. ¿Qué reflexiones os provoca?
Miguelillo y Encarna

En Presentes, Paco Cerdà convierte a Miguel de Molina y a las novelas de Celia en dos polos de una misma geografía moral: la España que castiga y la España que se refugia porque ni los personajes célebres pudieron librarse de la represión del régimen. Miguel de Molina, coplero homosexual y republicano, encarna el cuerpo castigado por el franquismo: apaleado, expulsado de los escenarios y empujado al exilio americano por su disidencia estética y sexual. Cerdà lo introduce a través de Miguelillo, el chico pobre que acaba convertido en estrella: “ahora Miguelillo tiene treinta y un años, se llama Miguel de Molina y esta noche actúa en el Pavón de Madrid”. El brillo del teatro se superpone al miedo físico, como si cada ovación contuviera la amenaza del próximo golpe. Escuchemos en palabras del artista lo que sucedió aquella fatídica noche en que se lo llevaron del teatro:
El universo de Celia, en cambio, parece a primera vista un espacio de infancia, juego y literatura “inocente”. Pero Cerdà lo carga de ironía histórica. Elena Fortún, republicana y finalmente exiliada, escribió desde la derrota y el desarraigo; Celia en la revolución es uno de los testimonios más crudos del hambre y el miedo en la Guerra Civil. Y, sin embargo, en Presentes aparece la escena casi kafkiana en la que “La niña más poderosa de España quiere todos los libros de Celia”: la hija de Franco devorando la saga mientras su autora vive lejos, borrada del relato oficial. Sin embargo, Fortún, o mejor dicho, Encarnación Gertrudis Jacoba Aragoneses y de Urquijo, fue una escritora totalmente alejada de esa visión de las mujeres que quiso imponer el régimen franquista:
Así, Cerdà yuxtapone dos formas de cultura popular: la copla y la literatura infantil. Miguel de Molina, cuerpo visible y castigado; Fortún, autora invisible cuyo personaje es devorado por la hija del dictador. Ambos funcionan como contrapunto al cortejo fúnebre de José Antonio: mientras el régimen sacraliza a sus muertos, las vidas de Miguel y Elena quedan relegadas a los márgenes, pero siguen filtrándose en canciones y libros que muchos españoles aman sin saber la historia que llevan dentro. Presentes convierte esa paradoja en una poderosa máquina de memoria: escuchar una copla o abrir un libro de Celia ya no es solo nostalgia, sino un gesto de restitución. Alimentemos el recuerdo con la interpretación de Miguel de Molina de La bien pagá en la película Esta es mi vida, de Ramón Vinoly Barreto del año 1952:
¿Y vosotros, lectoras y lectores, encontráis otros lugares de memoria en la novela de Cerdà?
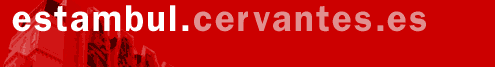



Comentarios recientes / Son yapılan yorumlar